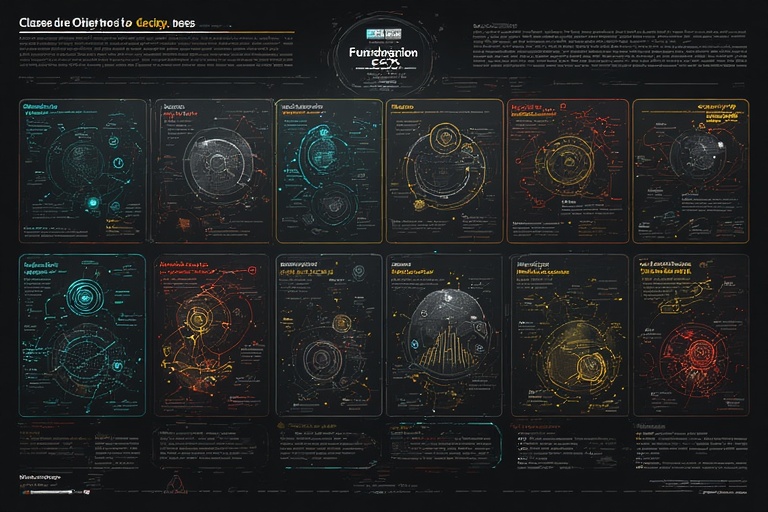Cuando despertó, el dinosaurio aún estaba allí.
Eso fue lo primero que anotó el asistente en su cuaderno, antes de que la tinta se corriera con un hilo de sangre propia.
La habitación estaba sumida en una penumbra húmeda. El aire olía a metal caliente y carne en descomposición. El asistente, aún adormilado, se incorporó lentamente y frotó sus ojos.
Y entonces lo vio.
A los pies de la cama, la criatura permanecía inmóvil, respirando con un ritmo extraño, húmedo y rasposo. Parecía dormida, como un gato buscando calor, pero su piel temblaba con una vibración húmeda, como si algo latiera bajo ella. La criatura no era un animal común; su sombra se estiraba y contorsionaba en formas imposibles, proyectando un cuerpo que ya no correspondía al tamaño de un pollo.
Molesto, el asistente la pateó ligeramente. Dos veces.
El sonido que respondió fue un gruñido, bajo, gutural, salpicado de saliva espesa que cayó al suelo. La criatura no estaba dormida: estaba comiendo.
Entre sus fauces brillaba un hueso largo, brillante, húmedo. Al principio pensó que era animal, hasta que notó su redondez, su pulido, y las marcas de corte limpio que delataban bisturí.
Un fémur humano.
El aire se llenó de un hedor dulce y amargo a sangre vieja.
Entonces recordó las palabras de Von Braun:
“Trabajar con ECO temporales es arriesgado. Pueden alterar todo, incluso lo más pequeño… las células, el tiempo mismo.
Diferente. Esa palabra flotó como una maldición.
Lo que antes era un ECO-3197-Δ, un pequeño compsognathus del tamaño de un pollo, ahora medía lo que un perro grande, pero su cuerpo era una grotesca deformación: la piel translúcida mostraba venas negras que pulsaban como serpientes vivas, sus músculos se contraían y se expandían con sonidos húmedos y secos. Los ojos, lechosos y desorbitados, giraban con independencia, observando, midiendo, calculando.
Y Von Braun no estaba. O quizás sí… disperso en fragmentos que cubrían el piso con su sangre y sus entrañas.
El asistente gritó su nombre.
—¡Elmer! —su voz temblaba— ¡Doctor Von Braun!
El dinosaurio giró la cabeza. El fémur cayó de su boca con un golpe sordo. La criatura dio un paso: un paso pesado, húmedo, que hizo crujir el suelo y resquebrajar la madera de la cama. Otro paso, más cerca. El hedor se volvió insoportable, dulce y ácido a la vez, impregnando la habitación.
El asistente retrocedió, resbalando en charcos de sangre y tejidos que ya no parecían humanos. Sintió que algo húmedo y caliente lo rozaba. La criatura pisó su pierna con un crujido que perforó sus huesos. Gritó y cayó de rodillas.
El rugido que siguió no era de miedo: era hambre. Un sonido húmedo, profundo, que impregnaba la habitación. La criatura se inclinó, húmeda y húmeda, y de su hocico caían jirones de carne y tela, mezclados con sangre que goteaba como lava. Cada movimiento dejaba un rastro de fluidos y fibras humanas.
Las cámaras de seguridad captaron apenas quince segundos más: la sombra reptiliana cubriendo el lente, un parpadeo de ojos múltiples y brillantes, y luego… oscuridad.
Media hora después, cuando los equipos de contención irrumpieron, solo quedaba el dinosaurio.
Más grande.
Más pesado.
Su piel colgaba, distendida y palpitante, con restos de tejido humano pegados a su hocico. Su respiración húmeda y pesada llenaba el laboratorio, mezclándose con un olor a sangre fermentada.
El asistente, el doctor, los informes, los sellos… todo había desaparecido.
Solo quedaba la bestia.
Mirándolos.
Inmóvil.
Esperando, quizás, que alguien más despertara.
Y cuando lo hicieron, el dinosaurio aún estaba allí.
 HUMUH STUDIO
HUMUH STUDIO